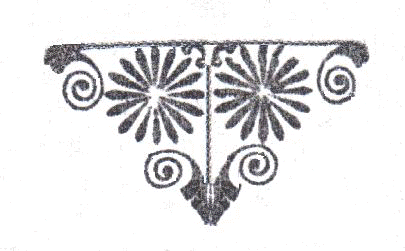|
ACRACIA ATALAYISTA
Los atalayistas nos declaramos automedontes del carro del mundo ―odiamos a los seres imbéciles que permiten ser guiados por otros― para lanzar nuestras bombas explosivas desde sus guardalodos hacia las ciudades tullidas, presididas por retoricistas enfermos, envueltos aún en las frisas carcomidas de la forma. Alrededor de nuestras cinturas tenemos apretadas correas de sol para fustigar a los erotomaníacos que bostezan todavía en las tibias faldas de amantes desconsoladas. Queremos trazar una nueva ruta a tantos entes fósiles que tenemos en Puerto Rico, como, por ejemplo, L. Kotright, vendedor de hojas de patatas; Rafael Márquez, enfermero de galerías versíferas; Eugenio Astol, gran portador de bellezas en versos esqueléticos; Benítez Flores, esquizofrénico cruzrojista; a Juan A. Corretjer, péndulo que oscila entre el presente y el futuro con miras al pasado; a Vicente Géigel Polanco, poeta que, a pesar de sus altos vuelos, degolló a su musa; a Samuel R. Quiñones, abogado con sueños de poeta; a Juan Calderón Escobar, que se ahorcó de la primera cuerda de su lira ―nosotros la quemamos, porque nuestra generación no la necesita―; los atalayistas no queremos abusar de los difuntos: Dante, Anacreonte, Homero, Petrarca, Ovidio, Cervantes, Shakespeare, y Byron, etc. Aunque sea poniendo las espaldas el revolucionismo sobre sus pechos álgidos. Empujados por los puños transparentes de la época hemos trazado en Puerto Rico, un camino a seguir: el Atalayismo. Única rabiza artística que puede hacer despertar a nuestro pueblo de su sueño de cuatro siglos y medio. Nuestro hiparca atalayista Graciani Miranda Archilla, dice: Puerto Rico antes de nosotros no había tenido poetas. Maravilloso acierto. Si afirmamos por ejemplo, que un versificador es un poeta, Puerto Rico ha tenido un millón de poetas. Ahora, si decimos que un poeta es un creador, un inventor, un constructor de mundos, se reafirma lo que dice nuestro hermano Archilla. Un versificador no sabe más que hacer consonantes. ¿Podría un versificador darle a un río la forma de una estrella? Y así, agarrados de las cabelleras de los huracanes de la libre emoción, retamos al universo desde las torres de nuestra Atalaya. Ya hemos acariciado las risas eléctricas de los poetas nocturnos en los cuales los alambres conductores son frágiles cuerpos de mujer cargados de lascivia. Admiremos los postes eléctricos como si fueran princesas soñadoras. Admiremos sus collares de bombillas que son diamantes de seiscientos quilates, los cuales se nutren de la oscuridad. Aún estamos en San Juan, y vemos que esta ciudad concupiscente se ciñe a su cintura los carros eléctricos como si fuesen cintas de brujas diabólicas. Parados en las esquinas, camisas de seda y guardapelos de raso hablan distintos idiomas. Hemos cogido la carretera que conduce de San Juan a Ponce por la costa, y de un terrible macetazo hemos roto la columna vertebral. Hemos tenido la hidalguía de romper los pesebres donde tantos cuadrúpedos ―comedores de soledad― alimentaban su inercia malsana. Vamos atalayistas, quememos todo lo que sea antiguo, es decir, todo lo que enferme ―según dijo el Archipámpano de Zíntar― para ponerle a nuestro siglo el traje de nuestro júbilo potente. Abofeteemos con la risa de nuestros aplausos la cara de tantos seres paleolíticos, cobardes y adocenados. Riamos estridentemente hasta dejar sordos a tantos rumiantes y platacantomios. El Tiempo, 16 de septiembre de 1929.
|